Evidencia científica, evidencia clínica y el error del reduccionismo metodológico
En el ámbito de las ciencias de la salud, el concepto de evidencia se ha convertido en un elemento central de la toma de decisiones clínicas, de la elaboración de guías de práctica y de la evaluación de la calidad asistencial. Sin embargo, el uso extensivo del término no siempre ha ido acompañado de una reflexión conceptual rigurosa.

En particular, la confusión entre evidencia científica y evidencia clínica ha favorecido interpretaciones simplificadoras que, lejos de mejorar la práctica sanitaria, pueden empobrecerla. Distinguir con precisión ambos conceptos, analizar sus alcances y limitaciones, y comprender su necesaria integración resulta esencial para sostener una práctica sanitaria ética, segura y clínicamente pertinente.
La evidencia científica puede definirse como el conocimiento producido mediante investigación sistemática, estructurada y metodológicamente controlada, orientada a generar información fiable, reproducible y generalizable. Su finalidad es responder, con el mayor grado de validez posible, a preguntas relativas a la eficacia, la seguridad o el impacto de las intervenciones sanitarias. Este tipo de evidencia se apoya en diseños de investigación específicos —como ensayos clínicos, estudios observacionales, revisiones sistemáticas y metaanálisis— que buscan minimizar el sesgo y permitir la comparación entre intervenciones.
Su valor reside en la capacidad de ofrecer estimaciones objetivas del efecto y en la construcción de recomendaciones basadas en datos agregados, no en experiencias individuales.
La principal fortaleza de la evidencia científica es su rigor metodológico. La estandarización de los procedimientos, el uso de análisis estadísticos y la posible revisión por pares permiten reducir la influencia de la subjetividad y construir conocimiento acumulativo.
Desde esta perspectiva, la evidencia científica cumple una función protectora fundamental: protege al paciente frente a intervenciones ineficaces o potencialmente dañinas y protege al profesional frente a decisiones arbitrarias o difícilmente justificables desde el punto de vista ético, legal o deontológico. Además, constituye la base sobre la que se elaboran guías de práctica clínica, protocolos asistenciales y políticas sanitarias.

No obstante, la evidencia científica presenta limitaciones estructurales que deben ser reconocidas.
La investigación clínica suele desarrollarse en condiciones controladas, con poblaciones seleccionadas mediante criterios de inclusión y exclusión estrictos que persiguen maximizar la validez interna, pero que reducen la aplicabilidad de los resultados a la práctica real. Muchos pacientes atendidos en la clínica cotidiana —personas mayores, pluripatológicas, frágiles o con trayectorias clínicas complejas— no están adecuadamente representados en los estudios que sustentan gran parte de la evidencia disponible.
A ello se suma que numerosos fenómenos clínicos, especialmente en el ámbito de los cuidados, son complejos, contextuales y difíciles de estandarizar, lo que limita la viabilidad de determinados diseños experimentales.
En este punto resulta imprescindible introducir una distinción conceptual fundamental en metodología científica y epistemología clínica: la ausencia de evidencia científica no es evidencia de ausencia de efecto.
La falta de ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas o resultados concluyentes sobre una intervención no implica que dicha intervención sea ineficaz, inútil o carente de impacto clínico, sino que puede no haber sido investigada con la profundidad, el diseño o los recursos necesarios.
Esta situación es especialmente frecuente en áreas caracterizadas por alta complejidad clínica, heterogeneidad de los pacientes o dificultades éticas y metodológicas para la investigación experimental, como ocurre en numerosos cuidados enfermeros, intervenciones no farmacológicas o poblaciones vulnerables.
Confundir la ausencia de evidencia con evidencia de ausencia constituye un error epistemológico grave. La evidencia de ausencia implica que, tras una investigación adecuada y con potencia suficiente, se demuestra que una intervención no produce el efecto esperado.
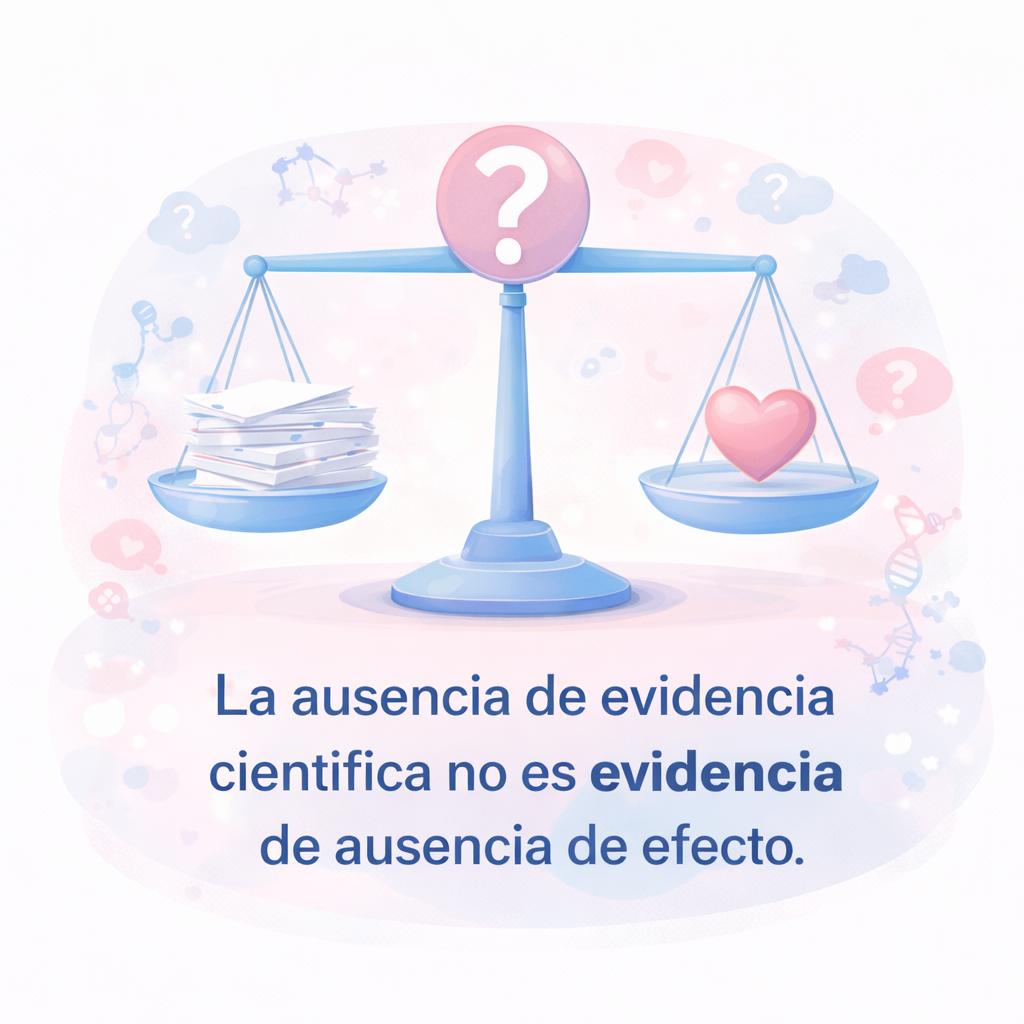
La ausencia de evidencia, por el contrario, expresa únicamente incertidumbre científica.
Tratar ambas situaciones como equivalentes conduce a conclusiones injustificadas y puede favorecer la exclusión prematura de intervenciones potencialmente beneficiosas, así como la deslegitimación de ámbitos clínicos históricamente infrarepresentados en la investigación biomédica.
La evidencia clínica se sitúa precisamente en ese espacio de incertidumbre razonada. Se refiere al conocimiento que emerge de la práctica asistencial real cuando esta se ejerce de forma reflexiva, sistemática y contextualizada.
No consiste en la mera acumulación de experiencias individuales, sino en la integración deliberada entre la evidencia científica disponible, la experiencia profesional, el contexto organizativo y las características concretas del paciente o colectivo atendido. La evidencia clínica responde a preguntas que la investigación no siempre puede contestar de forma directa, como la adecuación de una intervención en un entorno concreto, su viabilidad práctica o su impacto real en pacientes con condiciones complejas.
La principal virtud de la evidencia clínica es su capacidad de adaptación y contextualización. Frente a la generalización propia de la evidencia científica, la evidencia clínica permite individualizar las decisiones y ajustar las intervenciones a la realidad concreta del paciente. Este aspecto resulta particularmente relevante en ámbitos como la enfermería, el cuidado de heridas crónicas, la rehabilitación o los cuidados paliativos, donde la variabilidad biológica, funcional y social es elevada y donde la toma de decisiones debe considerar dimensiones que trascienden la eficacia medida en términos estrictamente biomédicos.
Sin embargo, la evidencia clínica no está exenta de riesgos. Cuando se desvincula del conocimiento científico, la experiencia profesional puede verse influida por sesgos cognitivos, rutinas no cuestionadas o interpretaciones subjetivas. Por ello, la evidencia clínica no debe entenderse como una alternativa a la evidencia científica, sino como su complemento necesario. Su legitimidad no reside en oponerse a la ciencia, sino en permitir su aplicación prudente y razonada en contextos donde la evidencia es incompleta, emergente o difícil de extrapolar.

La práctica sanitaria basada en la evidencia surge precisamente de la integración crítica de estas dos formas de conocimiento, junto con los valores y preferencias del paciente. No consiste en la aplicación mecánica de protocolos ni en la exclusión de intervenciones por la mera ausencia de estudios concluyentes, sino en un proceso deliberativo en el que se ponderan la mejor evidencia científica disponible, la evidencia clínica acumulada y las circunstancias individuales. En este marco, la evidencia científica aporta seguridad y coherencia; la evidencia clínica aporta contextualización y juicio profesional; el paciente aporta significado y orientación a la decisión clínica.
El acceso a fuentes de evidencia científica fiables, como PubMed, Cochrane, CINAHL o el Joanna Briggs Institute, constituye un requisito indispensable para sostener este enfoque integrador. No obstante, dicho acceso carece de valor si no va acompañado de una lectura crítica que reconozca tanto la solidez como los límites de la evidencia disponible.

En conclusión, la distinción entre evidencia científica y evidencia clínica no es una cuestión semántica, sino profundamente operativa. La primera delimita lo que es probable, eficaz y seguro en términos generales; la segunda permite decidir qué es adecuado, proporcional y posible en una situación concreta. Reconocer explícitamente que la ausencia de evidencia científica no es evidencia de ausencia de efecto protege la práctica clínica del reduccionismo metodológico y del dogmatismo, y mantiene abierta la posibilidad de innovación prudente, evaluación continua y mejora asistencial. Solo desde esta integración crítica es posible construir una práctica sanitaria sólida, responsable y verdaderamente centrada en la persona.
