Soy extremadamente positiva, vivo mi enfermedad desde la calma que impone la enfermedad crónica, desde la experiencia que otorga la costumbre de aceptar imprevistos.
Pero no comentamos el error de pensar que hay que agradecerle todo a la vida, no, ni de casualidad. Estar enferma es una castaña inmensa que me impide volar; cosa distinta es que la acepte y conviva con ella sin amargura.
Pero hay ciertas cosas que me enervan.
Empiezo a sospechar que la palabra paciencia la inventó alguien que nunca tuvo que negociar con su propio cuerpo. Alguien a quien la vida le funciona con avisos previos, con márgenes de maniobra razonables.
A mí me dicen paciencia como si fuera una instrucción técnica. Como si bastara con activar una opción en el menú interno y esperar a que todo encaje. Ten paciencia, no te apresures, recupérate bien.
Tres frases que se repiten con una insistencia que ya empieza a rozar lo cómico, pronunciadas siempre con ese tono de voz suave que la gente usa cuando quiere tranquilizarse a sí misma más que al otro.
Yo escucho. Asiento. Sonrío incluso. Porque una aprende pronto que discutir con las buenas intenciones es agotador y bastante poco productivo. Pero por dentro, mientras tanto, se me amontonan pensamientos que no tienen ningún interés en ser educados.
¿Qué es esto de recupérate bien? ¿qué implica la palabra recuperación? ¿qué esconde entre sus sílabas y por qué parece tan mágica?
Paciencia.

¿Paciencia con qué exactamente?
¿Con el cuerpo? ¿Con la enfermedad? ¿Con la incertidumbre? ¿Con el tiempo que no se define nunca?
Porque si algo he aprendido es que esta enfermedad —la mía, la concreta, la real— no funciona con la lógica que tranquiliza a los sanos. No avanza en línea recta, no mejora de forma progresiva, no responde a portarse bien ni a seguir el guion que todos esperan. No hay una fase clara de “ahora estás mal” y otra de “ahora ya estás bien”. Hay superposiciones, regresiones, contradicciones, días en los que puedes y días en los que no, sin que eso responda a ninguna explicación tranquilizadora. Pero sobre todo, nunca es el «estar bien» que todos entienden.
Y en medio de todo eso, alguien te dice que no te apresures.
Lo curioso es que nadie parece preguntarse a qué creen que me estoy apresurando. Como si el simple hecho de querer vivir con algo de intensidad fuera ya una imprudencia.
Como si desear volver a trabajar no fuera una necesidad profunda, sino un capricho nervioso. Como si el trabajo fuera solo una obligación externa y no, en mi caso, una de las pocas cosas que todavía ordenan mi cabeza cuando todo lo demás se ha vuelto inestable.
Trabajar no es una huida. No es una negación. No es una falta de cuidado. Trabajar es, para mí, una forma de estar entera. De sentirme útil, pensante, conectada. De recordar quién soy más allá del cuerpo que falla. Y eso parece ser lo más difícil de entender para quien mira desde fuera.
Porque desde fuera todo es muy sencillo. Desde fuera la recuperación es un concepto limpio, casi estético. Te paras, descansas, te recuperas y vuelves. Como si la vida tuviera un botón de pausa que te espera pacientemente hasta que estés lista para reanudar. Como si la identidad pudiera guardarse en un cajón sin consecuencias.
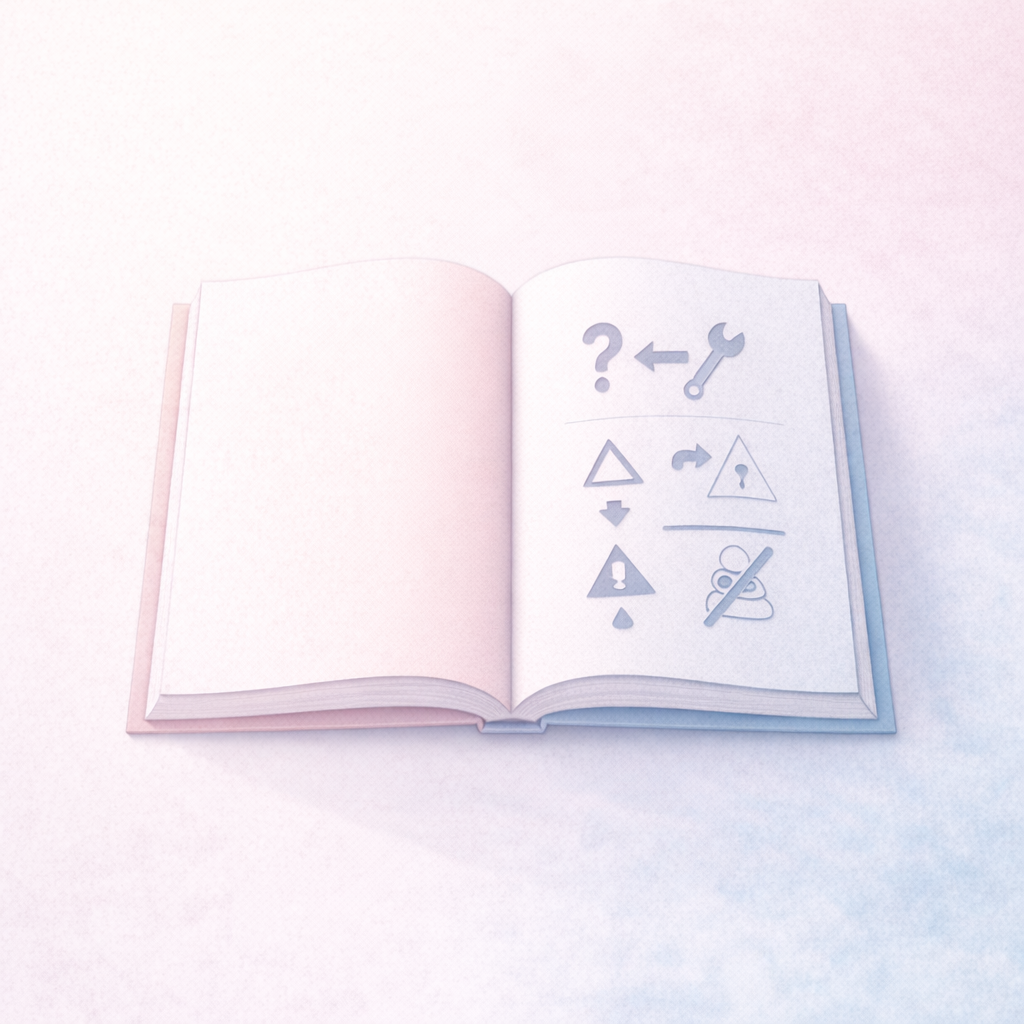
Pero desde dentro no hay pausa. Hay adaptación constante. Hay decisiones pequeñas y continuas. Hay cálculos silenciosos sobre cuánto puedes hoy, qué te permites, qué pospones, qué no quieres volver a perder. Y eso no tiene nada que ver con la impaciencia.
Lo que ocurre es que la paciencia se ha convertido en una especie de valor moral. Algo que se espera de ti para que no incomodes. Porque una persona paciente es una persona manejable. No reclama, no cuestiona, no pone sobre la mesa la incomodidad de lo incierto. Espera. Agradece. Acepta.
Y yo acepto muchas cosas. Más de las que me habría gustado aceptar. Acepto límites, acepto días malos, acepto que no todo depende de mí. Pero no acepto desaparecer mientras espero. No acepto vivir en un estado permanente de suspensión solo para que los demás se sientan tranquilos con la idea de que estoy “haciendo las cosas bien”.
Recuperarse bien. Esa es otra expresión maravillosa. Recuperarse bien significa todo y nada al mismo tiempo. Nadie sabe definirla, pero todos la usan. Sirve para frenar cualquier intento de movimiento, cualquier deseo de volver a ocupar espacio, cualquier decisión que no encaje con la imagen de la paciente ideal.
¿Bien según qué criterio? ¿Según qué cuerpo? ¿Según qué experiencia previa? Porque no hay manual para esto. No hay un “así se hace”. Hay tanteo, ensayo, error. Hay días en los que puedes trabajar y te sienta bien, y otros en los que no puedes ni pensar. Y aprender a moverte ahí requiere algo bastante más complejo que paciencia: requiere conocimiento de una misma, honestidad brutal y la capacidad de aceptar que no hay garantías.
Pero eso no se dice. Se dice paciencia.

Lo que nadie parece ver es que esperar también cansa. Cansa mucho. Cansa de una forma sorda, lenta, que va erosionando por dentro. Esperar sin horizonte, esperar sin fechas, esperar sin promesas claras no es descanso. Es desgaste. Y nadie habla del desgaste de la espera, porque no es visible, porque no se puede medir, porque no encaja bien en los relatos amables.
A veces tengo la sensación de que me piden paciencia para no tener que pensar demasiado en lo que implica mi situación. Porque mientras yo espero, todo está bajo control. Mientras yo no me muevo, nadie tiene que enfrentarse a la incomodidad de que la vida no siempre obedece. Mientras yo acepto, todo sigue encajando.
Y no, no me apresuro. No corro hacia ningún sitio. No ignoro las señales de mi cuerpo. Lo escucho con una atención que sin rozar la obsesión, tampoco deja nada al azar. Pero escuchar no significa obedecer ciegamente a la inmovilidad. Escuchar también es saber cuándo moverte un poco, cuándo probar, cuándo arriesgar lo justo para no perderte del todo.
Escuchar un cuerpo que nadie sabe escuchar como yo misma, porque soy la única que ha convivido con él durante casi 47 años, en una enfermedad huérfana…

Hay algo profundamente injusto en que se confunda el deseo de vivir con la falta de paciencia. Como si querer trabajar fuera una forma de negación. Como si aferrarte a lo que te da sentido fuera un error estratégico. Como si rendirte temporalmente fuera siempre la opción más madura.
No lo es. No siempre.
Yo tengo paciencia. Muchísima. La he tenido durante años. La he ejercitado en silencio, sin reconocimiento, sin medallas. Paciencia con procesos largos, con explicaciones repetidas, con respuestas vagas, con planes que se caen, con cuerpos que no colaboran. Esa paciencia no se ve. Esa no se aplaude. Esa se da por hecha.
Así que sí, escucho la palabra paciencia. La entiendo. Incluso la respeto. Pero no voy a convertirla en una jaula. No voy a usarla para justificar la desaparición de lo que me hace sentir viva. No voy a esperar a una versión ideal de mí misma, porque esa no existe, es un continuo adaptativo sin libro de instrucciones.
Cuando puedo, vivo. Cuando no puedo, descanso. Y eso no es impaciencia. Es una forma adulta y nada heroica de seguir adelante sin traicionarme.
Y si eso incomoda, si rompe el relato bonito de la recuperación ordenada, si obliga a otros a aceptar que no todo se arregla esperando… entonces quizá la paciencia que hace falta no es la mía.
Os agradezco la intención, de verdad que es entrañable, siento vuestro amor en ella. Pero no podéis pedir paciencia cuando no hay plazos, cura o previsión posible. Dejadme fluir desde la costumbre y el manejo… os lo ruego. Dejad que gestione mi dolor y mi patología
No agradezco lo que la vida me trae, pero si que me permita brillar y ser yo misma, por todo y pese a todo. Que me permite ser, vivir y amar, trabajar, cuidar… en definitiva, ser quien y cómo soy.
